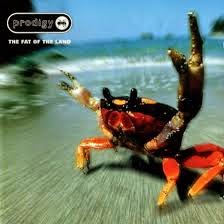|
| Eisenstein, el hombre-celuloide |
En octubre de 1919, según la leyenda,
Lenin realizó una visita secreta al laboratorio del gran fisiólogo
I. P. Pavlov para descubrir si su obra sobre los reflejos condicionados del cerebro podía ayudar a los bolcheviques a controlar el comportamiento humano.
"Quiero que las masas de Rusia sigan un modelo comunista de pensamiento y de reacción -explicó
Lenin-
Había demasiado individualismo en Rusia en el pasado. El comunismo no tolera las tendencias individualistas. Son dañinas. Interfieren con nuestros planes. Tenemos que abolir el individualismo." Pavlov quedó sobrecogido, Parecía que
Lenin quería hacer con los seres humanos lo que él ya había hecho con los perros.
"¿Quiere usted decir que le gustaría uniformizar a la población de Rusia? ¿Que le gustaría conseguir que todos se comportaran de la misma manera?", preguntó.
"Exactamente -contestó Lenin-. "El hombre puede ser corregido. El hombre puede ser convertido en lo que deseamos que sea." En 1917
Vladimir Illich señaló el cine como
para nosotros [los bolcheviques]
de todas las artes, la más importante. Desde el principio, en un país agrícola, con enormes distancias, deficientes vías de comunicación y un ochenta por ciento de analfabetismo -esta última la lacra que más rápida y eficientemente supo combatir la revolución- los revolucionarios leninistas fueron conscientes del inmenso poder didáctico, culturalizador y movilizador de la imagen en movimiento.Se ha cumplido un siglo desde los procesos revolucionarios de 1917 ((la revolución democrática de febrero que acabó con la autocracia zarista, la orgía de anarquía y saqueos de febrero y el golpe de Estado del
glorioso octubre que dio lugar a la dictadura bolchevique, fechas todas del calendario juliano vigente en Rusia hasta 1918) y, dada la importancia del cine para la experiencia revolucionaria abierta en 1917 y cerrada en 1991 con la desaparición de la URSS, me dispongo a recorrer, si no un siglo de historia rusa -no es el lugar ni la ambición, sí setenta años de cine soviético.
Revolución y vanguardia
 |
| El hombre-cámara |
La revolución de octubre estuvo inmediatamente seguida de la guerra civil. que entraba en los planes de Lenin, pero que él no desencadenó. Junto a la hambruna de 1921-22 supuso un largo período de inactividad para todo lo que no fuera guerra y lucha por la supervivencia. No obstante, la guerra fue retratada por el balbuceante arte cinematográfico y permitió el desarrollo del documental, que la hizo llegar en imágenes a todo el país; esto ocurrió sobre todo en el bando rojo, pues los retrógrados oficiales blancos no veían más allá de sus charreteras y sus títulos nobiliarios y no entendían el poder propagandístico del cine. Además esta experiencia adquirida en el cine documental se unió al estado de efervescencia creativa que el movimiento revolucionario llevó al arte -son años de futurismo, constructivismo, suprematismo y otras osadías-: Estado proletario y vanguardia artística recorren un camino común que celebra el triunfo ideológico, se mueve en la absoluta libertad y aspira a construir un lenguaje autónomo opuesto a la cultura burguesa para
la más importante de las artes, un lenguaje en el que verdad y vanguardia no estaban enfrentadas. Esa comunión entre documental y experimentación se sublima en
Vértov y
El hombre de la cámara (
Человек с киноаппаратом. Dziga Vertov, 1929), un hito del cine sin guión, trama ni actores -ni intertítulos, pese a ser muda-; Vértov lo llamó
cine ojo. El cine soviético había comenzado a existir y tenía su propio lenguaje.
El triunfo de la teoría del montaje
 |
| El acorazado Potemkin |
Durante las primeras décadas de cine soviético tras la guerra civil, el naciente culto a la personalidad de Stalin y la consagración de la estética del
realismo socialista promovida, cuando no impuesta, desde el Estado, no convivieron demasiado bien con la experimentación. Ésta estuvo plasmada en la obra del director cinematográfico y teatral de origen judío
Sergei Eisenstein. Su principal aportación fue la teoría del
montaje de atracciones (no me creo esta traducción del ruso, ni que hablara de instalar una feria), que publicó en 1923:
el espectador -dice-
debe ser sometido a estímulos de acción psicológica y sensorial mediante mecanismos de montaje para provocarle un choque emotivo. El producto artístico -dice
Einstein-
arranca fragmentos del medio ambiente según un cálculo consciente y voluntario para conquistar al espectador. ¡resulta evidente que Eisenstein estaba construyendo los cimientos de todo lo que vendrá después!. Esta teoría la pone en práctica por primera vez en
La huelga (
Стачка, 1924), al final de la cual alterna en la sala de montaje imágenes de una masacre de huelguistas con otras de terneros sacrificados. Un año después
Eisenstein recuerda un episodio de la revolución de 1905 en Ucrania en una de las cumbres de toda la historia del cine, considerada patrimonio universal en gran parte del mundo,
El acorazado Potemkin (
Броненосец Потёмкин, 1925), retrato fiel a la historia real -o a la leyenda, quién sabe- de la rebelión de los marineros del buque insignia de la armada zarista en el Mar Negro. La figura de las masas y la causa colectiva se magnifican en forma de álbum fotográfico. La matanza en las escaleras del puerto de Odessa -que fue así, según los historiadores- según el montaje de Eisenstein, es parte de la iconografía del siglo XX. La película sufrió censura en la URSS de
Stalin: se suprimió la introducción de León Trotsky.
Octubre (
Октябрь,1928), pese a sus pretensiones casi documentales, no es sino un encargo para celebrar el décimo aniversario de la revolución bolchevique cuyo estreno fue retrasado por algunas presiones. A pesar de su título, la película narra los hechos trancurridos en Petrogrado desde la revolución de febrero y durante el gobierno provisional, con la caída de los Rómanov, el derribo de estatuas y la crisis humanitaria, para culminar con el golpe del 25 de octubre, que es narrado como un levantamiento popular que no existió. Siguiendo la filosofía comunista, no hay personajes principales; aunque aparezcan imágenes de
Lenin y
Trotsky, sólo la guardia roja y los marineros de Krondstadt son más visibles en un vertiginoso montaje que hace parecer como una heróica revuelta de masas el poco épico episodio del asedio al Palacio de Invierno, obviando su chusca culminación en el saqueo de la envidiable bodega de
Nicolás II que
Kérensky había heredado.
 |
| Octubre |
Una cuestión históricamente más interesante es la que el realizador aborda en
Lo viejo y lo nuevo (
Старое и новое, 1929). Se trata del eterno conflicto entre tradición y cambio en el campo, fundamental en un país mayoritariamente rural como Rusia. Ante las acusaciones oficiales de formalismo que se dirigen a todo artista que sigue anteponiendo el experimento y la libertad creativa al didactismo, cada vez más peligrosas en un régimen que resucita cada día más la autocracia y el culto al líder y persigue encarnizadamente la
desviación,
Eisenstein renuncia a la vanguardia y pone las bases del realismo socialista, que será la estética oficial de los tiempos de
Stalin y sus sucesores. La película
vende la moto de la colectivización agraria que el régimen impuso con sangre y hambre a los campesinos. Diez años tardó
Eisenstein en completar una nueva cinta.
Aleksander Nevski (
Алекса́ндр Не́вский, 1938) se estrenó cuando el culto a la personalidad de
Stalin estaba en lo más alto, se habían celebrado los Procesos de Moscú y las relaciones con la Alemania de
Hitler estaban muy tensas (antes del vergonzoso pacto
Molotov-
Von Ribentropp). Todo ésto se refleja muy bien en este drama histórico que loa la heróica resistencia del príncipe de Novgorod a la invasión de los caballeros teutónicos del Sacro Imperio. Hay paralelismos claros entre las figuras de
Nevski y
Stalin y en la indumentaria de los teutones se ven cascos que recuerdan a los usados por los alemanes en la Primera Guerra Mundial y esvásticas. Volveré a la película al hablar de la música. Seis años más tarde
Eisenstein presenta la primera parte de su díptico sobre el zar
Iván el Terrible (
Иван Грозный, 1944), rodada en Kazajistán por la invasión nazi. Su visión de
Iván IV como un héroe nacional le valió la aprobación del líder del PCUS. Estéticamente fascinan su blanco y negro muy contrastado y sus decorados impresionistas. Los problemas vinieron con el inmediato rodaje de la segunda parte,
La conjura de los boyardos (
Ivan Groznyy II: Boyarsky zagovor,1958). La película no fue aprobada por el gobierno, a quien no molestó que en la primera parte el zar recurriera a menudo de desatar el terror de la
oprichnina (
Lenin había tenido la cheka y
Stalin el KGB). Sin embargo, no le gustó que en esta segunda parte
Ivan fuera retratado como un tirano paranoico; tuvo que esperar doce años para su estreno, muertos ya
Stalin y el propio director. Esta segunda parte, un
summun de originalidad inventa un género cinematográfico en sí misma; introduce el color en secuencias como la del baile, que parece sacada de un musical de la Metro.
 |
| Iván el terrible |

Si hay un elemento que une
Aleksander Nevski e
Ivan el terrible, ese es la música o qué pasa cuando el más grande compositor de la Unión Soviética y su más importante cineasta se unen para producir dos obras maestras.
Sergei Eisenstein y
Sergei Pprokófiev unieron fuerzas en 1937 y ya ambos habían sido acusados de tendencias formalistas. A pesar de
Stalin y del realismo socialista,
Eisenstein y
Prokófiev lograron en estos dos films una de las más perfectas -¿la más perfecta?- síntesis de la imaginería visual y la música. No recuerdo un momento en que la unión de imagen y música provoquen una emotividad mayor que cuando, casi al final de
Aleksander Nevski la cámara de
Eisenstein recorre el campo de batalla sembrado de cadáveres a los sones de la sobrecogedora música que
Prokófiev escribió para esa panorámica, que no recojo en vídeo al final de este pequeño ensayo como pretendía, aunque sí he podido encontrar la secuencia de la batalla sobre el hielo.
Eisenstein se había propuesto en 1930 realizar la epopeya cinematográfica de la revolución mexicana, muy admirada por los bolcheviques.
¡Que viva México! (
Да здравствует Мексика!) fue un proyecto inconcluso y la mayor tragedia personal y profesional para
Eisenstein. El escritor estadounidense
Upton Sinclair, que había auspiciado el proyecto, logró recuperar y montar parte del material filmado en una reconstrucción que se estrenó en el Festival de Moscú de 1979.
Compañero de
Eisenstein en manifiestos e investigaciones sobre el montaje fue
Vsévolod Pudovkin, quien con la adaptación del popular relato de
Máximo Gorky La madre (
Мать, 1926) inició una trilogía y llevó por primera vez al cine el ideario formal del realismo socialista antes de que lo hiciera su amigo en
Lo Viejo y lo nuevo´.
Realismo estatalista
Lenin en octubre (
Lenin v oktyabre. Mijail Romm, 1937) fue uno de los primeros films supervisados personalmente por
Stalin tras depurar a varios censores y una de las primeras película sonoras en la que actores profesionales representaban a personajes históricos. Es un ejemplo emblemático del realismo socialista que el Komintern paseó por el mundo. Poco antes
Felicidad (
Schastye. Aleksander Medvedkin. 1935) supuso un curioso ejercicio de nostalgia pues vuelve al cine mudo y a los sencillos temas campestres sin la propaganda de
Lo viejo y lo nuevo.
Hay que dar otro salto, esta vez hacia adelante, a la desestalinización de Jrushchov para encontrar otra joya del cine soviético: el clásico del cine bélico Cuando pasan las cigüeñas (Летят журавли. Mijail Kalzotov, 1957) , una justa Palma de Oro en Cannes que refleja el sufrimiento del pueblo soviético en la Segunda Guerra Mundial -para ellos la Gran Guerra Patria-, a la que aportó la mitad de las víctimas mortales. De los mismos años es el director Grigori Kozitzev, que se especializó en adaptar clásicos literarios: Don Quijote (1957) y Hamlet (1964). También lo es La balada del soldado (Ballada o soldate. Grigori Chukhrai, 1959), una historia de amores de juventud en un contexto bélico.
Años de deshielo
Empezando la década de los setenta nos encontramos con una auténtica rara avis. Sol blanco del desierto (Béloye solntse pustyni. Vladimir Motyil, 1970) fue un curiosísimo híbrido de comedia, acción, musical y drama tan exitoso que los cosmonautas la ven ritualmente antes de sus vuelos espaciales. Su canción principal se convirtió en un gran éxito. Algo posterior es el lúcido tapiz de costumbres y relaciones interpersonales e intersociales de la oscarizada Moscú no cree en las lágrimas (Москва Слезам Не Верит. Vladimir Menshov, 1980)
Ya con Gorbachov en el Kremlin se desarrolló la obra de un realizador a tener en cuenta y muy de moda en su tiempo, Elem Klinov. De obligada visión son sus films Ven y mira (Idi i Smotri, 1985), la mirada de un niño sobre los crímenes nazis en la Bielorrusia ocupada a la que se le nota demasiado el encargo, y la anterior Agonía (Agoniya, 1981), ésta una biografía de Rasputín tan enloquecida como el propio favorito de la zarina. Pequeña Vera o Pequeña fe, que el ruso admite el juego de palabras, (Ма́ленькая Ве́ра. Vasili Pichul, 1988) fue una de las películas de más éxito del cine soviético, tal vez por contener sus primeras escenas de sexo explícito; un típico caso de cine malo beneficiado por los aires de libertad de la Perestroika ¿se acuerdan del cine del destape?
Permítanme hacer aquí un alto para mencionar la obra de un mítico realizador japonés, pero es que no se puede contar la historia del cine soviético sin mencionar Dersu Uzala (Akira Kurosawa, 1975). Se trata de una producción de la URSS que adapta un libro del ruso Vladimir Arsenev y que está rodado en la taiga siberiana, donde el cazador Dersu vive en total simbiosis con una naturaleza salvaje. Se trata de una hermosa historia de amistad y sencillez que cosechó los mejores galardones internacionales.
El caso aparte de Tarkovski
Pocos creadores más libres ha dado el siglo XX que el cineasta ruso Andrei Tarkovski. Por sus extremas minuciosidad y autoexigencia -siete películas en 25 años de una carrera truncada por la muerte temprana-. Por su escaso interés por la comercialidad. Por su negativa a acatar los dogmas que le acabó llevando al exilio. El éxito en festivales y en Occidente de La infancia de Ivan (Иваново детство, 1962) le dió más inconvenientes que ventajas para rodar su segunda película, la monumental -y excesiva- Andréi Rublev (ндрей Рублёв, 1966). Después aceptó dirigir Solaris (Солярис: Solyaris, 1972) porque necesitaba seguir trabajando. La película se estrelló fuera de la URSS porque las autoridades soviéticas metieron la pata lanzándola como la respuesta rusa a 2001, una odisea del espacio (2001, a space Odissey. Stanley Kubrick, 1968). La Solaris de Tarkovski es una hermosa película, en las antípodas de la ciencia ficción convencional, pero el cine jamás podrá plasmar la riqueza descriptiva de la maravillosa novela de Stanislaw Lem, aunque esta versión esté muy cerca de trasladar su espíritu.

En ningún momento vemos el rostro de Alekséi, el protagonista de El espejo (Zérkalo, 1975), pero la de Tarkovski no es una pulícula de estructura narrativa ni de pretensiones didácticas, sino de sentimientos, a ratos demasiado hermética. Después, regreso a la ciencia ficción con Stalker -La zona en algunos países hispanohablantes- (Стáлкер. 1978), una distopía postapocalípticaque tuvo que ser vuelta a filmar después de que un accidente en el laboratorio destruyese la primera versión; sospechoso en una película argumental y formalmente incómoda para el régimen.
La muerte le llega a Andrei Tarkovski tras rodar en Suecia al margen de la industria soviética y estrenar en Cannes su obra más elevada cinematográfica y místicamente, Sacrificio (Offret, 1986), una película que logra concentrar en el espacio temporal de un único día solar todos los miedos que atenazaban al hombre en el momento álgido de la guerra fría y en el borde del precipicio del holocausto atómico. Ningún cineasta podría aspirar a un testamento tan sublime.
La desintegración
Apartir de 1991 debemos dejar de hablar de cine soviético -desaparece la propia URSS- y referirnos a las distintas nacionalidades que la integraban, fundamentalmente la rusa. Por eso debemos dudar si la magnífica
Urga (Nikita Mikhalkov, 1991) es la última película soviética o la primera del actual cine ruso. Es admirable su estudio de contrastes entre vida rural y vida urbana que también había interesado a muchas de sus antecesoras soviéticas.
Mikhalkov, que antes ya había asombrado al mundo con
Ojos negros (
Ochi ciornye, 1987), se ha convertido en el cineasta de referencia de la Rusia actual, pero esa ya es otra historia.
Vladimir Putin dijo una vez que quien quiere reinstaurar el comunismo [y la Unión Soviética] no tiene cabeza y quien no lo echa de menos no tiene corazón. Junto a la literatura de
Solzhenitsyn, Pasternak,
Grossman y
Ehrenburg, la gran aportación de la Unión Soviética a la cultura mundial durante sus setenta años de existencia es el cine. Y eso no podemos olvidarlo por más muros que se levanten y se derriben.